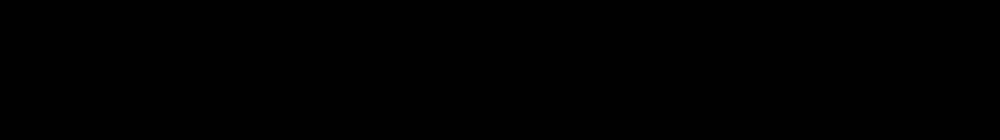Medio país está ya de vacaciones y el otro medio se prepara para tomar idéntico rumbo. Salimos de puentes o acueductos y nos metemos de lleno en el letargo laboral más absoluto. La inmensa mayoría opta por tumbarse al sol o la sombra del relajamiento, pisar la arena de la playa, poner el pie en la montaña o meterse en un avión para descubrir nuevos mundos y experimentar sensaciones distintas. Hay que disfrutar de la calidad de vida, dicen, y olvidarse del trabajo que estresa, hace criar maña leche y pone a muchos de los nervios.
En mi época de juventud no se conocía eso de los puentes. Hasta los sábados trabajábamos medio día y el concepto puente era un mero recurso arquitectónico. Formamos parte de una generación que disfrutaba a lo sumo de día y medio de asueto y pare usted de contar. Y la verdad pienso que no éramos tan infelices como algunos se empeñan en proclamar. Un día de fiesta nos llenaba de alborozo, nos encendía la ilusión de unas horas de libertad en las que teníamos tiempo para disfrutar de los amigos o para intentar que la jovencita por la que sorbíamos los vientos nos dedicara una mirada, una sonrisa o simplemente que sus ojos nos traspasaran con su luz primaveral.
Ahora es mucha la gente que anda sedienta de puentes, cuantos más mejor; proclive a los viajes, presa de la servidumbre de los aeropuertos; desesperada por ponerse el bañador o el bikini y decir adiós a la oficina, el taller o la fábrica. En cualquier rincón de cualquier lugar hay una mayoría que sueña con tumbarse al sol o la sombra de la indolencia, del inmenso placer de no dar golpe, del adiós a las armas del trabajo.
Sin puentes ni demasiadas vacaciones los jóvenes de mi generación tampoco lo pasábamos tan mal. Lo nuestro fue el disfrute de lo mínimo, de lo menudo, pero que no obstante sirvió para insuflarnos ilusión y ganas de vivir. Son estampas de otra época. Que personalmente añoro a pesar de los pesares.