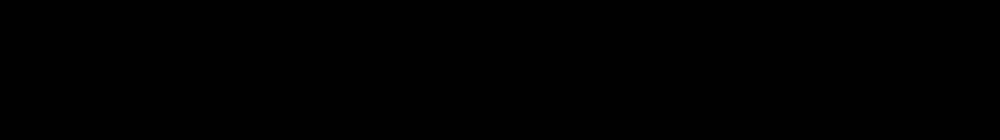De pronto la vida de todos los días se interrumpe. Se apagan las luces y amanece un tiempo nuevo dorado por un sol de justicia. El compás de la existencia cambia por completo el ritmo y nos metemos en una etapa cadenciosa donde la prisa, el ajetreo laboral es un mal recuerdo que olvidamos momentáneamente. Las jornadas discurren lentas, sazonadas de calma, con instantes para la meditación y para expandir el espíritu por otros paisajes y otros universos.
La rutina está enterrada y abrimos la puerta del esparcimiento para reencontrarnos con pequeños goces, o grandes nunca se sabe, que reconfortan en lo más íntimo y nos hacen saborear los placeres de la vida, que en ocasiones son mínimos pero sirven para condecorarnos el alma.
Nos olvidamos de la tiranía del reloj, de las servidumbres que adocenan, del despertar con gesto torcido ocasionado por el pensamiento enredado en múltiples preocupaciones. Queremos estrenar una fase, breve y fugaz que se nos escapa con celeridad, de la que pretendemos extraer sensaciones nuevas, emociones inéditas y una pasión desmedida para reencontrarnos con nuestro yo verdadero, el que ríe, llora, siente y se emociona con los regalos íntimos que se desprenden de un acontecer sin ataduras que disfruta de su libertad, tantas veces añorada.
Entramos en tiempo de contemplación. De extasiarnos ante la belleza de un paisaje que nos traspasa los ojos y llega directamente al corazón. Paisajes de cuya magia somos conscientes cuando la mente está liberada de las ataduras que nos impiden asomarnos a la ventana por la que se filtra la luz de la poesía que es aliento de vida plena.
Tiempo nuevo, raudo que transcurrirá en un suspiro. Un suspiro bendito capaz de hacernos pensar, aunque sea por unos días, en lo bella que es la vida. Hasta más ver.