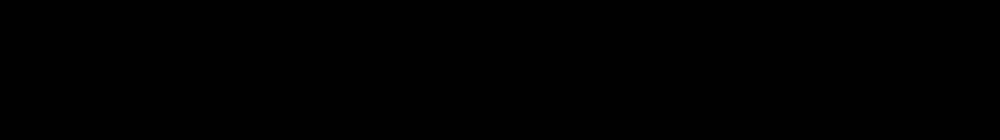Evoco aquéllos años en los que no pasaba un mes sin acudir a la inauguración de un bingo o la reforma completa de dos. Eran tiempos radiantes para el sector que crecía atropelladamente en ocasiones pero que daba signos de una vitalidad que parecía no tener fin. De la época, donde reinaba la alegría y el dinero también, guardo multitud de anécdotas y tampoco faltan los recuerdos compartidos con personas con las que hice amistad de la buena, realicé viajes y viví la realidad del bingo más allá de nuestras fronteras en tierras argentinas y brasileñas.
Entrabas a una sala de postín a media tarde y el espectáculo estaba asegurado. Mesas llenas de público, premio alto, vendedoras que no se daban respiro repartiendo cartones a diestro y siniestro, petición de consumiciones y un ambiente propicio al intercambio de emociones, a la alegría dispensada por el canto de línea y al estrechamiento efímero de las relaciones sociales. Todo el mundo se afanaba en la utilización diestra del bolígrafo para tachar los números y al levantar la vista del cartón no estaba de más encontrarte con una grata sonrisa o una confidencia dicha en voz baja.
Conocí de cerca y desde el interior de sus puestos de mando las grandes salas de distintas ciudades. Las que hicieron historia y fueron objeto de leyendas y puntos frecuentados por personajes populares que contribuyeron a potenciar la clientela de los locales. Algunas de ésas salas siguen en lo alto en cuanto a público, prestancia ambiental y nivel de popularidad. Otras no resistieron el embate fuerte de la crisis y bajaron la puerta sembrando la melancolía alrededor.
Son relatos de un tiempo ido en la que el bingo multiplicaba sus salas por doquier. Lejos está aquél panorama de una realidad actual con un sector muy reducido, que conserva establecimientos de raigambre y notoriedad pero que se ha olvidado de los días gloriosos donde los cartones se vendían por muchos, muchos millones. De pesetas, por supuesto.