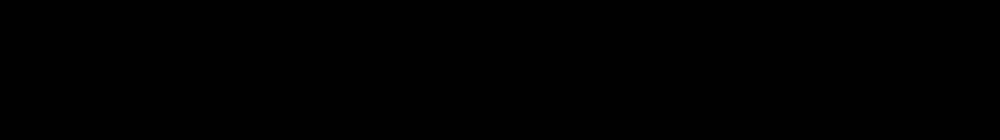Hemos entrado en otoño que es estación de la que se desprende un aire de melancolía, de tiempo incierto y atardeceres tempranos, de cambio de vestuario y cambio de piel que va dejando atrás el intenso bronceado del sol agosteño.
Otoño marca la vuelta a lo cotidiano, al retorno a los usos y costumbres habituales que mecanizan nuestros comportamientos y nos hacen esclavos de nuestras servidumbres. Estamos otra vez metidos de lleno en el trabajo, en las preocupaciones, en los recibos que vienen, en las subidas de precios que no cesan, en los estacazos de los bancos que cada día nos engañan más con su letra pequeña que es descaro y latrocinio.
Toda una constelación de problemas que habíamos olvidado transitoriamente en el verano, cuando abríamos cuerpos y almas al baño del sol que era alegría y despreocupación, cuando el agua del mar nos limpiaba la mente de inquietudes y sobresaltos y nos ponía delante del lado amable de la vida hemos topado, de pronto, con el otoño. Que es estación de poetas desesperados, de parques sembrados de hojas amarillentas que anuncian el declinar del tiempo, las noches de leve escarcha, los sueños que dejaron de tener la fantasía propia del verano.
Otoño marca la recuperación del pulso urbano, una mirada al espejo de ésa normalidad de la que, más de una vez, escaparíamos gustosos para vivir la sucesión de sueños imposibles que acariciamos en un momento de nuestra existencia y que ahora, metidos en el túnel de la melancolía otoñal, sabemos que no alcanzaremos ya nunca. Es otoño, es una sinfonía inacabada.