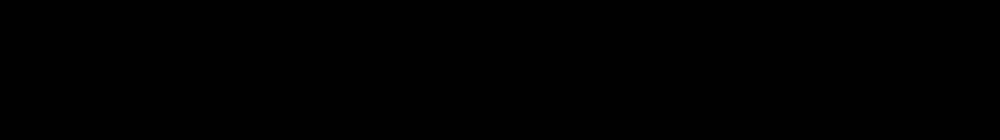De tarde en tarde me invade la nostalgia de Las Vegas a cuya llamada acudí en varias ocasiones. Las Vegas, ese universo de cartón piedra donde siempre brillan millones de luces, paraíso artificial donde reinan la fantasía, el lujo y las tentaciones. Las Vegas, levantada en el desierto y desde la nada para erigirse en faro de imaginación cuyos destellos iluminan las siluetas monumentales de los hoteles nunca soñados, de las recreaciones más insólitas, de las pasiones más desatadas y de las mujeres más hermosas.
Con todo lo que tiene Las Vegas de irreal, de camelo, de cuento de hadas al tiempo que de ciudad pecadora; de centro de ilusiones y rincón de perdedores a mi me sigue atrayendo poderosamente Las Vegas, en la que he disfrutado de la estancia en hoteles maravillosos, en los que cualquier cliente es atendido como un príncipe oriental. Y en la visita a restaurantes, de un refinamiento exquisito, a pesar de las langostas plastificadas. Y luego está el placer de la vista frente a las cientos de tiendas que te abren los ojos ante la contemplación de todo tipo de joyas en forma de oro y diamantes, y telas, trajes, pieles, regalos por cientos en un derroche de petulancia difícilmente superable. Allí todo es grandioso, excesivo, exultante y peligroso.
Me he sentido a gusto, muy a gusto, y seguro en Las Vegas. Jamás aposté a nada en las diversas visitas que hice. A lo más que llegué es a meter unos centavos en una máquina. Y sin embargo Las Vegas me sigue subyugando. La siento y la disfruto en noches de insomnios inacabables.