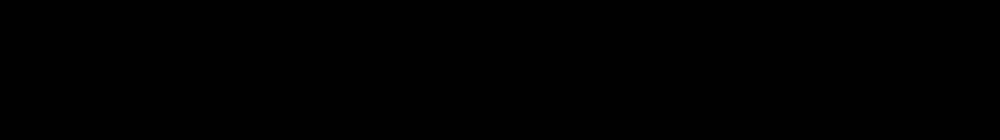Buenos Aires, Las Vegas, Dubrovnik, Génova, Londres son escenarios en los que compartí copa, charla y confidencias a calzón quitado con Joaquín Franco. Estábamos los dos sin compañía y en aquéllas conversaciones se pasaba de lo personal a lo profesional con naturalidad y a veces sin freno, lo que te permitía calibrar el grado de humanidad de la persona que tenías delante, que se sinceraba contigo y te habría las puertas de su existencia y también, en parte, de su corazón.
Son trece años ya sin que su figura, gigantesca en lo empresarial y en lo humano, no esté entre nosotros. Y lo cierto es que con el paso del tiempo la imagen de Joaquín Franco sé mantiene viva y presente en la memoria. Resulta materialmente imposible, y además sería injusto, olvidar la influencia que ejerció en la industria del juego, su genio indomable, su carácter de luchador y fajador, su vitalidad, su capacidad para hacer y crecer y su temperamento volcánico siempre en fase de erupción.
Guardo de las conversaciones que citaba al principio vivos recuerdos, en los que no faltaron los enfados de Joaquín por lo que escribía o dejaba de escribir. Pero al final de las palabras y los reproches las aguas volvían a su cauce y prevalecía ése sentido de la amistad que se forja en el choque directo, en la frase encendida y en el valor de los hechos que son los que cuentan. Joaquín fue hasta el último aliento de su vida, que junto a la de su hermano Jesús dan argumentos para muchas películas, un tipo emprendedor, arrollador y genial. Evocarlo hoy es una obligación, cuando han transcurrido trece malditos años desde su último adiós.