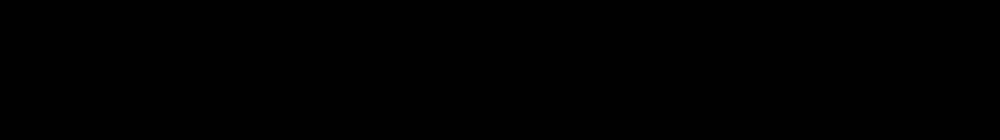Nos siguen llegando noticias del ya olvidado, por méritos propios, Alberto Garzón. Un tipo que fue ministro de algo que a ciencia cierta no se sabía que era y que parecía una fábrica de hacer y decir chorradas. Aquello fue una apoteosis del disparate, una forma de entretenimiento de un individuo que no tenía trabajo alguno y en sus periodos de aburrimiento, largos y pesados, salía por peteneras diciendo las mayores idioteces. Tanto es así que en una antología de las manifiestas incapacidades ministeriales el amigo Garzón se hizo acreedor a la obtención del oscar al más burricio de la peña. Y no será por falta de contrincantes, que los tenía y en un grado de indigencia mental bastante considerable, pero sus parámetros en éste sentido demostraron ser muy superiores.
Garzón dejó herencia. Y su mayor legado fue el de la incompetencia para ejercer su función con criterios sensatos. La sensatez es lo mínimo que se le puede exigir a un ministro y éso era de lo que menos podía presumir el menda. Del que ahora nos llegan noticias por el varapalo que el Tribunal Supremo le ha dado a varios de los contenidos de su Ley de Juego de la que tan ufano se sentía. Una chapuza más que añadir a un inventario de acciones, ojo casi todas de palabras que de hechos cero, caracterizadas por anteponer la ideología a cualquier consideración.
De momento, y gracias al estallido del escándalo producido por su previsto fichaje por un lobby de influencias del que el juego ha hecho uso, el sector privado se ve libre del concurso profesional de un personaje que se ha distinguido, y de que manera, por su necedad. Un tío que nadie acierta a explicarse como alcanzó el rango de ministro de España. Habrá que preguntarle a Sánchez porqué. Aunque lo sabemos todos.