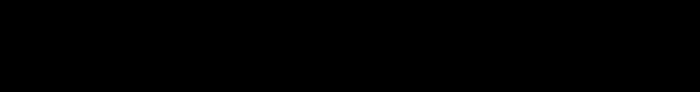La verdad es que me invade el tedio por tener que ocuparme con frecuencia de Alberto Garzón, ministro a tiempo parcial por su escasa faena, y sus disparates que dan para escribir un tratado profundo sobre la idiocia y sus efectos. No hay día que pase en que no tengamos que ocuparnos de alguna de las majaderías a que nos tiene acostumbrados el camarada Garzón. Son tantas y tan profusas que se han ganado a pulso la denominación de “garzonadas” como sinónimo de simpleza, vacuidad, nadería o tontuna, que de todo hay en las ocurrencias del señor ministro que son muy abundantes y jugosas.
Más allá de que un día salga por peteneras diciendo que debemos de acabar con los chuletones; que otro anuncie a bombo y platillo su pretensión de prohibir en horario infantil la publicidad de galletas y chuches; de que se muestre ufano de acabar en las teles con los mensajes de apuestas y demás en horarios normales, mientras los juegos públicos invitan sin límites a gastarse las perras. Más allá de otros dislates propios de un caletre muy limitadito lo que me preocupa de Garzón es otra cosa.
Me preocupa y mucho la tendencia del camarada ministro y sus compis de partido a la prohibición. A la visión de los problemas bajo su óptica parcial. A la pretensión de imponer por narices sus dogmas. A su proclividad al pensamiento único y su anatematismo hacia los que discrepan de sus tesis. Porque tras las “garzonadas” y su grado de hilaridad anida un tufo que apesta a política rancia y autoritaria. Impropia de la sociedad en la que vivimos. Y que está consentida por un presidente mendaz, fullero y cínico, cuyos compañeros de viaje quitan el sueño a muchos españolitos.