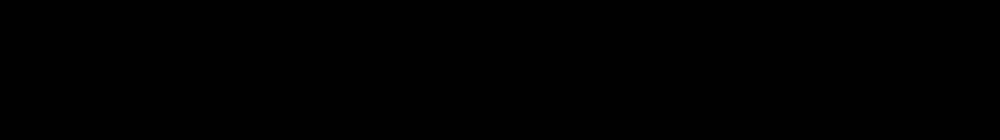Hay políticos a los que sus errores de gestión, sus mentiras flagrantes, sus promesas incumplidas, sus contradicciones de un día para otro no les pasan ninguna factura. No les afectan ni las críticas, ni las denuncias sobre hechos probados, ni el señalamiento pertinaz de decisiones clamorosamente equivocadas, tendenciosas o producto de un sectarismo manifiesto.
Cuando se dan las circunstancias expuestas y el político en cuestión sigue gozando del beneplácito mayoritario de la ciudadanía y su nivel de aceptación popular se mantiene incólume es síntoma de que algo no funciona en la sociedad. De lo contrario nada es explicable, nada parece obedecer a un hecho razonable. O cabe que ésa sociedad esté adormecida y convencida por una corriente de propaganda constante y bien manejada. A la que se suman con mal disimulado entusiasmo unos canales de televisión que beben, engordan y reciben consignas del gobierno. Entonces hablamos de una sociedad narcotizada en buena parte que digiere los mayores desatinos sin el menor trastorno digestivo.
Queremos evocar hoy la consumación de una mentira de proporciones colosales hecha por el presidente del gobierno, una sola de las tantísimas que ha dicho, que no le ha pasado la factura de una dimisión vía exprés. Finales de junio. Comparece en todas las televisiones controladas y anuncia el fin de la pandemia. Las playas estallan de alegría, la gente recobra el jolgorio, los muertos se multiplican y el marrón pasa a las comunidades autónomas. Hasta hoy. Y el aludido encabeza el ranking de la aceptación política y está llamado a repetir triunfo electoral. Hemos dejado constancia de una falacia mayúscula. Las hay por cientos, pero tranquilos que no pasa nada. Sociedad narcotizada hasta extremos muy preocupantes.