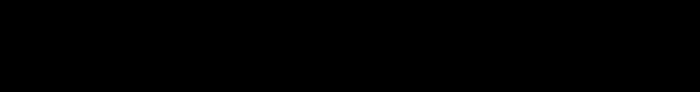Nos las prometíamos muy felices, con perdices y sin ellas. España, según los gurús de la cosa, partía como favorita del mundial de fútbol. De antemano, sin saltar al césped, la etiquetada con el desacertado sobrenombre de “la roja” estaba llamada a tocar el cielo, a llegar a la cima y provocarnos el éxtasis colectivo, la encendida exaltación de un patriotismo que cada vez, excepto en el fútbol, brilla más por su ausencia. Todo lo que se identifica con lo español da la impresión de que cotiza a la baja, que no es comercial, que hay que esconder.
Las predicciones optimistas, los cantos a la magia y fantasía de nuestros archimillonarios jugadores, se han venido abajo. Han caído con tanto estrépito como desilusión nacional, y perdón por lo de nacional pues corro el riesgo que me tilden de facha. Ha sido un sueño efímero, plagado de despropósitos e insensateces, de paletismo provinciano y egolatría desmedida. La selección se ha cargado la ilusión de todo un país, ha reventado las apuestas que sin su concurso pierden la tira y nos ha sumido en el pozo de la negra decepción. Mirando como está España, la de la política, el compincheo y la calle no resulta extraño que los chicos de oro del balón se sumen a ésta ceremonia del descrédito. Descrédito y bochorno. En fútbol y en política. Son dos palos gemelos.