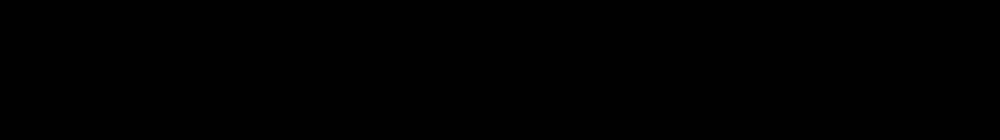Este es un cuento real. Erase una vez un país en el que un grupito reducido de damas y caballeros, sin oficio conocido y con la etiqueta de activistas como nota destacada de sus curriculums, accedieron por carambola a puestos de ministros y ministras. Algo que ni en sus mejores sueños podían imaginar dados sus méritos, más bien raquíticos. A todos hubo que confeccionarles de prisa y corriendo unos ministerios de nueva creación para que se entretuvieran, porque faena la verdad es que tenían poca o más bien ninguna. Lo que no impedía la asignación de unos sueldos más que respetables, que hasta daban para pagar la hipoteca de un chalecito, a interés muy bajo por consideración al cargo, y hasta comprarse un apartamento en el barrio más postinero de la ciudad.
El grupito en cuestión recibió sus nombramientos y acudió a la residencia del Jefe del Estado para presentarle sus respetos y prometerle lealtad. Y nada más salir de allí, nada más pisar la calle ya se habían quitado la corbata y cambiado la falda por unos pantalones vaqueros muy rotos y les falto tiempo para llamar a la prensa. ¿ Y saben que declararon públicamente ? Que ellos y ellas estaban allí para trabajar muy duro por una idea fija: tirar de su casa al Jefe del Estado al que habían demostrado pública adhesión, tarea en la que pensaban afanarse con mucha afición y sin ningún miramiento. Pero eso sí, sin renunciar en ningún momento al silloncete ministerial ni a su jugoso estipendio.
Y desde aquél día, señoras y señores, no han cesado de prodigar sus desplantes, sus groserías, sus ataques contra el Jefe del Estado y su familia desde un gobierno cuya máxima jefatura recae en la persona objeto de las mayores afrentas.
El final del cuento es una simple pregunta: En un país avanzado, serio y formal, ¿ se consentirían éstas tremendas anomalías, éstas barrabasadas políticas ? Y colorín colorado ya saben.