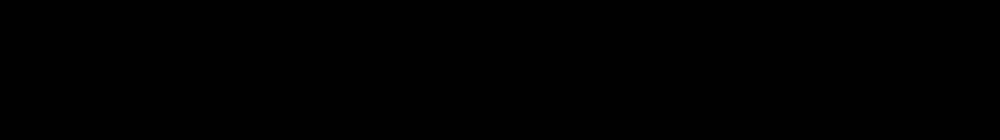En nuestro país, España para entendernos, las normas que regulan la convivencia se ven con frecuencia alteradas por comportamientos bastante generalizados que quiebran lo que los antiguos, es mi caso, consideramos reglas de urbanidad o lo que llamábamos buena crianza. A diario somos testigos en la calle, en el supermercado, en el metro o en el bar de actitudes o reacciones que son un canto censurable a la descortesía, a los modos zafios y el lenguaje agreste donde el insulto aflora con facilidad. Y lo preocupante del asunto es que hemos asumido ésta situación con naturalidad, sin que se encienda ninguna luz de alarma social.
Esta visión se ve empeorada si nos miramos en el espejo de los políticos, que en teoría deberían ser y transmitir imágenes de ejemplaridad. En sus modos y su lenguaje. Esto no es así en la mayoría de los casos porque con excepciones, estamos dirigidos y tutelados, no es broma, por una pandilla de políticos de tercera división. Sobrados de desfachatez y huérfanos de talento. Y cuyas actuaciones verbales, que pretenden ser ingeniosas, son un compendio de analfabetismo reciclado y adicción al improperio, todo ello aderezado con raciones de chulería, mofas y gestos descalificadores hacia el oponente.
Más que representantes del Reino de España, matiz del que se olvidan u obvian muchos personajillos de nuestra política, lo que se desprende de sus comportamientos y palabras, de su continuo traspasar las líneas de la mera urbanidad, es que ejercen como nadie el papel de bufones sin gracia en el Reino de la Grosería que ellos han erigido a pulso. Y así nos va.