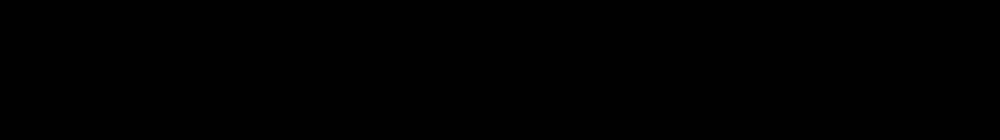Solo el pueblo salva al pueblo. La frase aparece escrita en muros derruidos de edificios asolados por la riada. Se ha podido leer en cientos de pancartas sacadas al viento de los campos de fútbol. Ha sido gritada por gargantas rotas por la indignación. Y circula y se repite en las redes como testimonio latente de desvalimiento y protesta.
La reacción solidaria e inmediata de la ciudadanía, que se anticipó a una gestión política titubeante y tardía, tanto a escala autonómica como nacional, motivó el nacimiento de la leyenda que encarna en la entrega y el esfuerzo del pueblo la fuerza necesaria para contribuir a restaurar los tremendos efectos derivados de la catástrofe.
Lo del pueblo salvador, como respuesta emocional frente a la inoperancia de los poderes públicos, es un recurso tan legítimo como baldío. Una protesta lírica surgida de la entraña popular que no va más allá de la declaración de intenciones. Desgraciadamente en muchos casos los que mandan, por inútiles que sean, tienen la última palabra y las partidas presupuestarias precisas para tratar de reparar lo irreparable.
Lo que se deriva de sólo el pueblo salva al pueblo es la falta de credibilidad que para buena parte del cuerpo social de nuestro país le merece la clase política. Y en el caso que nos ocupa sin distinción de colores. Rojos y azules han demostrado su carencia de reflejos, su irritante lentitud llegado el momento de actuar con la celeridad que la tragedia demandaba. Su falta de sensibilidad ha sembrado la desconfianza en miles y miles de ciudadanos que se han sentido abandonados a su suerte cuando más lo necesitaban.
Que un pueblo dude de sus dirigentes, que ponga en cuestión su labor y no se fíe ni tenga la menor confianza en su gestión es una malísima noticia. Pues es el camino no deseado que nos lleva a los extremos donde se instala la intolerancia y el dogmatismo. Lo peor que puede pasar en el plano de la política. Pobre España. Y Valencia por descontado.