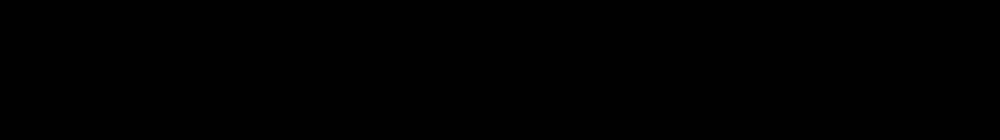Entrar en el casino del pueblo siendo un chavalín era todo un descubrimiento, un golpe emocional sorprendente. La amplitud del local, los grandes ventanales que daban a la plaza cuajada de árboles, los viejos grabados colgados de las paredes, la lámpara antigua de velones que coronaba el alto techo. Todo era una imagen de color sepia que nos trasportaba a otro tiempo en el que la vida de muchos moradores del lugar giraba alrededor del casino, de sus largos atardeceres en los que el humo de los farias iba tejiendo una ligera niebla en el ambiente entre el trasiego de los carajillos o el licor de hierbas que elevaba los ánimos.
Las mesas del casino, de mármol y filigranas de hierro, se convertían en centros de reunión cotidiana para echar la partida de cartas o jugar al dominó. Cada mesa se ocupaba habitualmente por idéntico número de personas. Formaban peñas de amigos que se las sabían todas y verlos manejar la baraja, repartir y visualizar la identidad de las mismas era un espectáculo de gestos, miradas, guiños y emociones soterradas. Y luego venía el desenlace con el alborozo comedido de los ganadores y los reproches entre quienes tuvieron la suerte esquiva. Y en medio de la mesa un puñado de garbanzos secos contabilizaba la cuantía del premio de los vencedores. Todo un ceremonial en el que participaban activamente representantes de las fuerzas vivas del pueblo con el alcalde, el médico y el señor cura como principales protagonistas.
El casino se erigía como centro neurálgico de las emociones del lugar, puerta abierta para la relación social, cruce de noticias y cuchicheos y bálsamo para curar soledades, detener por unas horas el silencio y dar rienda suelta a la tranquila alegría de vivir. El casino, refugio, corazón y dicha de aquéllos que se conformaban, y lo siguen haciendo, con un largo rato de palabras y entretenimiento. Faria y carajillo incluídos.