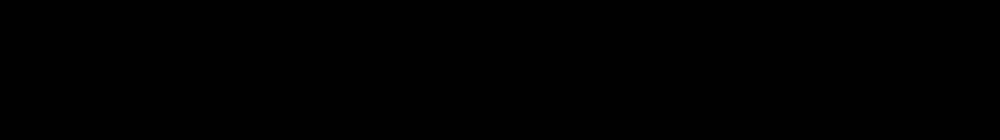Londres dice adiós a su feria del juego. Para los que llevamos un montón de años ejerciendo de notarios periodísticos del juego se cierra un ciclo, una época y se escribe la palabra fin sobre un puñado de páginas que han tenido de todo: anécdotas, despegues empresariales y profesionales, caídas estrepitosas y toda suerte de venturas de muy variado signo. El evento ha dado mucho de sí para evocar y escribir largo y tendido. Y sobre todo para sacar del baúl de la memoria recuerdos no carentes de interés que se desarrollaron teniendo los puentes del Támesis como mudos testigos. Pero esto es ya literatura, inventario del pasado y materia que únicamente sirve para la evocación preñada de una cierta melancolía.
Lo que todavía no acierto a comprender es el interés de algunos en acabar con Londres como escenario del evento. No es que uno sea un británico confeso, ni un holigan de una feria que, a pesar de su extraordinaria importancia, presentaba carencias más que notables en el capítulo de los servicios. Entre ellos el de no ofertar una hostelería medianamente decente. Ni unas instalaciones excesivamente cuidadas y acordes con el impacto y la espectacularidad de sus stands. Pero éstos inconvenientes no sé hasta que punto garantizan que se ganará con el cambio. Que es Barcelona y que espero y confío supere el reto con nota alta.
No obstante insisto en que la despedida de Londres rompe una tradición de muchos años a la que nos habíamos acostumbrado. Yo al menos lo hice con gusto a lo largo de numerosos ejercicios, en los que me familiaricé con sus pubs, sus olores a sopa, sus hoteles de habitaciones de casa de muñecas, sus autobuses de dos pisos y su tránsito enrevesado. Sin olvidar los huevos con bacón y las judías del desayuno. Toda una epopeya personal vivida a la sombra de la torre de Londres que ahora escribe su epílogo. Habrá que tomarse un gin-tonic como último homenaje a una feria que fue tan completa como apabullante.