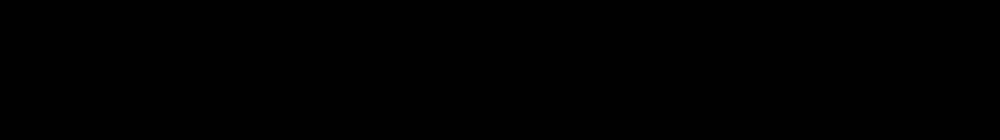Vivo en San Antonio de Benagéber desde hace más de veinte años. Y nunca pensé que tendría cerca, casi como vecino, un casino ilegal. Resulta que por donde paso casi todos los días paseando con mi perrita, en un local que exhibía con cierta notoriedad el cartel de autoescuela, funcionaba un negocio clandestino de juego, con mesa de póker, tapete verde, máquina incluida y ración de coca a disposición de la clientela por si apetece una raya para animarse en las apuestas. La policía local intuyó algo raro el no declararse actividad concreta en el bajo, vigiló y descubrió el paste] del casino de pega.
Todavía no acierto a entender como siguen existiendo gentes que caen en la tentación de frecuentar éstos tugurios donde se corren serios peligros. De seguridad física y de la que pone en riesgo el bolsillo por aquello de las trampas y de los jugadores de ventajas de los que guardamos memoria a través de las estampas cinematográficas.
Pudiendo gozar de las máximas garantías de todo orden que ofrecen los locales legalmente establecidos. Estando en disposición de disfrutar de unos servicios atentos y solícitos a cualquier indicación no comprendo como algunos optan por frecuentar garitos situados al margen de la ley de los que pueden salir esquilmados o sometidos a sorpresas poco o nada agradables en el marco de un ambiente sórdido y en ningún caso recomendable.
Que hay gustos para todo y atmósferas por las que se sienten atraídas una determinada tipología de gente resulta evidente. Que recomendarles lo contrario es tarea inútil. Pero lo que jamás me hubiera imaginado es tener tan cerca, a tiro de piedra, una timba de póker en la que, entre partida y partida, se ofrecía alcohol y se presentaba la carta de polvos a elegir, entre cocaína, cristal, marihuana y hachís. Más completa imposible. Ni más condenable tampoco.