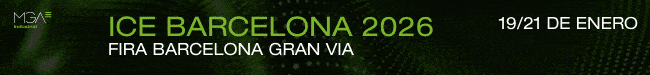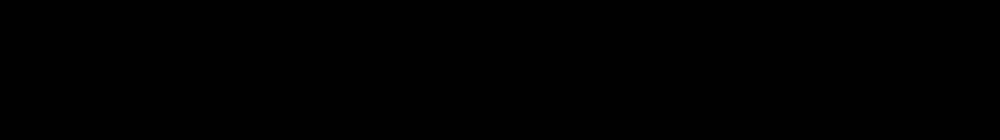Ha transcurrido un año desde que llegó para quedarse el maldito bicho. Doce meses de pesadilla que se han cobrado vidas por miles ( ¿ como es posible que no sepamos el número ? ), negocios, empleos, afectos, relaciones, libertades, proyectos, ilusiones, compromisos y esperanzas. Este es el aniversario que ha marcado el distanciamiento social, la reclusión, el aislamiento de mucha gente, la eliminación de los gestos fraternales que dan sentido a la vida y que se escenifican con un beso o un abrazo. La existencia de cada uno se ha visto desprovista del calor humano que viene del familiar o del amigo al que apenas vemos o tratamos. El recelo ha invadido nuestras calles y comercios y huimos por temor del leve contacto físico con el que tenemos al lado. Todo ha sido y es miedo, quiebra de la convivencia, incertidumbre y desasosiego colectivo. Al que han contribuido los de arriba, los que mandan, con su no prevenir, no saber, ordenar y desdecirse, afirmar y negar y dar la clara sensación de estar desprovistos de ideas y sobrados de recursos propagandísticos, que para colmo financiamos los ciudadanos de a pie.
La principal lección que nos deja éste aniversario habla de cuan grande es la fragilidad humana. Por ello es cuestión de bajar del caballo de la soberbia en el que estamos instalados y galopamos para pisar otros terrenos más reales y menos idílicos. La ciencia y las nuevas tecnologías nos han dibujado un universo de avances inusitados que nos hacen sentirnos casi invulnerables. Y la naturaleza, de pronto, nos sitúa en el otro lado del espejo donde vemos un paisaje distinto, que nos muestra lo frágiles que somos, lo engañados que estamos, lo desprotegidos que quedamos frente al albur en forma de murciélago, de mercado chino o de vaya usted a saber qué arrasa vidas y siembra el pánico global. Es un aniversario éste para meditar, para certificar que no somos tan fuertes, ni tan poderosos, ni tan superdotados. Para caer en la cuenta que un soplo maléfico derrumba un mundo construido con excesiva fantasía.