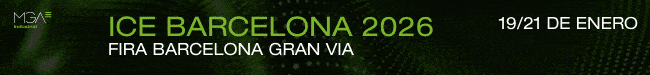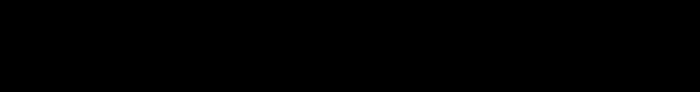Valencia ciudad abierta, luminosa, campechana, jovial. Lejos de los fanatismos identitarios o de los pugilatos urbanos considero que Valencia no es mejor ni peor que cualquier urbe de dimensiones y demografía similares. Pero ojo: es mi ciudad, en la que desperté a la vida y me hice hombre llevando instaladas en la memoria estampas, recuerdos, vivencias, momentos únicos que giran alrededor de la ciudad y sus escenarios que están unidos para siempre a mi trayectoria vital.
Adentrarme por la calle Caballeros, enaltecida con sus casas palacios de amplios y floridos zaguanes para perderme por las callecitas que llevan al Portal de Valldigna y te meten en las plazas mínimas del barrio del Carmen es salir al encuentro de mi adolescencia. Y allí me quedo evocando el trabajo de los talleres artesanos: pulimentadores, orfebres, artífices de abanicos, pintores vocacionales. Y la que fuera casa museo Benlliure, y el Mercado Central muy cerca irradiando aromas de salazones y frutas frescas, y las huellas del nacimiento de Blasco Ibáñez muy presentes frente a la Lonja de la Seda, los comercios legendarios, las hospederías y mesones donde antiguamente recalaban los carros tirados por caballos. Un universo perfumado por el aroma de los siglos que sentí y viví desde chaval y cuyas postales me acompañarán hasta el día del adiós definitivo.
Junto a ésta Valencia que es piedra, monumentos, decrepitud e historia, está la otra cara: la de la expansión tras engullir huerta, alquerías, barracas, playa y surgir el milagro futurista de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el sentido estético de la modernidad más apabullante, un balcón abierto a la arquitectura que nos mete de rondón en la guerra de las galaxias y su mirada rompedora hacia el mañana.
Son dos caras, hay otras más igual de atrayentes y cautivadoras, de una Valencia de brazos efusivos que se abre al forastero para encandilarlo con su belleza hecha testimonio deslumbrante de ayer y de hoy que entra por los ojos, cautiva y se derrama en el alma.