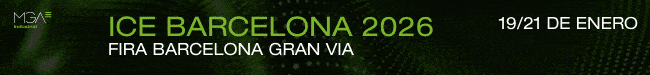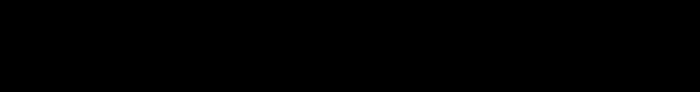Buenos Aires, Rio de Janeiro, Las Vegas, Londres, Roma, Florencia. Son postales de ciudades vividas intensamente al lado de Alfredo García Ibor, que el pasado sábado puso fin dramáticamente a su estancia entre nosotros. Son vivencias de trabajo, de largas conversaciones que pasaban sin interrupción de lo profesional a lo personal y nos desnudaban las almas. Son secuencias que en la lejanía ayudan al acercamiento, al brote del afecto espontáneo, al desvelamiento de pequeños secretos que sirven para humanizarnos, para latir a idéntico compás del amigo y participar un poco de sus ilusiones y también de las frustraciones que nunca faltan. Todo eso, y un sinfín de avatares, compartí con Alfredo en ámbitos urbanos distantes en los que andábamos metidos en faenas, distintas pero confluyentes, y en los que nunca renunciamos, faltaría más, a la alegría del bien vivir.
Alfredo era persona formada, que sabía lo que decía y de lo que hablaba. Poseedor de fino sentido del humor y sabiendo mi propensión y mi costumbre de realizar muchas comidas con champagne solía repetirme siempre la misma pregunta: ¿ Hoy comemos con gaseosa ? Y yo le respondía que había dado en el clavo. Y ahí tomaba cuerpo una sesión gastronómica que, buenas viandas al margen, servía para mantener conversaciones que pasaban por escudriñar múltiples temas sobre los que debatíamos y opinábamos muchas veces en solitario y en ocasiones con gentes del sector.
Durante un puñado de años fuimos de cita semanal inalterable para almorzar y platicar. Ultimamente la enfermedad nos alejó y no fui consciente de la gravedad que venía minando su salud. El último mensaje suyo que guardo en el móvil decía: “No estoy para fiestas pero sigo acordándome de mis maestros. Te sigo queriendo mucho.” Una querencia a la que intento corresponder, cuando ya es inútil, dejándole un hueco permanente en mi memoria.