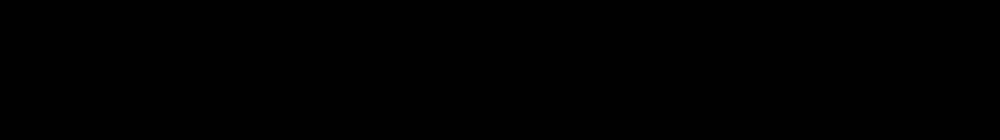Recuerdo con nostalgia la época en que era exigible la americana y la corbata para acceder a los casinos. Y el espléndido ambiente del interior de sus instalaciones: barroquismo escenográfico, distinción, damas elegantes, personal impecable salido de la sastrería, esencia cinematográfica en el ambiente y las burbujas doradas del champagne brillando al trasluz de los cristales de Bohemia. Escenarios de película que quedan lejos de la memoria.
La estancia en al casino no estaba exenta de emociones al margen de las propias de los apostadores. La mirada abarcaba un espectáculo rutilante. Entre el hagan juego y el no va más latía allí un universo de señorío y golfería que se daban la mano, que cuidaba las formas, sabía estar e insuflaba categoría al entorno. Algo que ha ido esfumándose con el transcurso del tiempo y la brusca modificación de las costumbres.
Ahora al casino se va en calzón corto y chancletas, las cuotas de glamour se han ido rebajando hasta extremos insospechados y sólo nos va quedando la evocación del cine clásico para rememorar la estampa de unos casinos que, en su ambientación y personajes, no guardan relación alguna con aquéllos de la legalización del juego en España, que desprendían señorío, empaque y altas cotas de elegancia. En idéntica medida que las normas en el vestir y comportarse se han ido degradando se ha perdido una parte sustancial de la magia de los casinos. La de la fantasía, el brillo de las joyas fetén y el Dom Perignon. Lo del Moet, entonces, quedaba hortera.