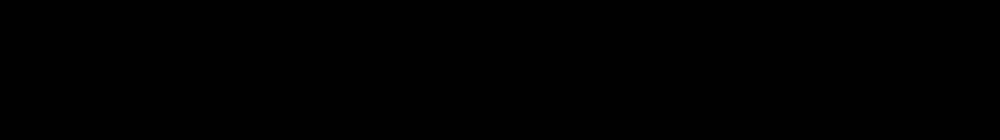Ramón Gómez de la Serna, creador de las greguerías que son en sí mismas un género literario único e irrepetible, fue el principal inspirador de una generación de escritores que hicieron del humor una ventana abierta a la contemplación del lado amable de la vida, al cultivo de la sonrisa y la declaración de guerra al aburrimiento. En un tiempo gris donde la monotonía cotidiana invitaba al bostezo nada mejor que distorsionar la realidad para hacer brotar la risa sin aspavientos, regar el lenguaje de ironía, sacar de la chistera las palomas blancas del ingenio para hacer reír y pensar al propio tiempo. Ramón dijo, en una de sus frases magistrales, que el humor es la vitamina del alma. Y tras él vinieron Enrique Jardiel Poncela, su discípulo favorito, que hizo de los cafés de Madrid templos del humor, y Miguel Mihura que convirtió su teatro en un monumento a la jovialidad más inteligente, y la finura de Edgar Neville, López Rubio y tantos otros inspiradores de una mordacidad de buena estirpe.
Este canto al humor viene a cuento porque tengo la sensación de que lo estamos perdiendo. Vivimos en una sociedad crispada, hosca, que parece haberle tomado aversión a la sonrisa. Lo cierto es que la situación que estamos atravesando no es la más propicia para estimular la alegría de la gente. Y agrava el panorama social el ejemplo dado por la clase política, mal ejemplo, con su división en dos bloques permanentemente enfrentados en los que se azuza la gresca, abunda el insulto, se fomentan los malos modos y está ausente la ironía que tanto ayuda a destensar la cólera y embridar los arrebatos.
Es una recomendación que siempre hicieron los maestros del humor: hay que mirarse en el espejo de la jovialidad, sacándole punta a la existencia y extrayendo de ella la veta preciada del humor que anima, reconforta y levanta el ánimo. Ya saben, apúntense a la idea: media sonrisa, por lo menos, por favor. No dejen de practicar la gimnasia mental del humor, es barata y enriquece el corazón.