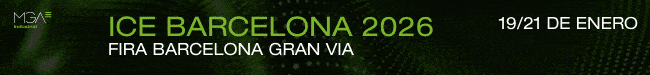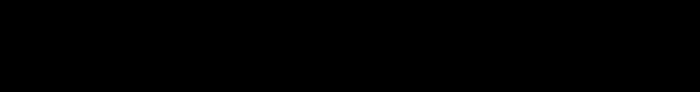Vivimos una tragedia colectiva sin precedentes. Nunca, ni los más viejos, conocieron un descalabro semejante. Los desaparecidos por la pandemia todavía no han sido bien contados. El dolor y el miedo han entrado en muchas casas. La economía esta tiritando, las restricciones hacen de ciudades y pueblos imágenes desvaídas sin pulso ni alegría. El futuro a medio plazo es una moneda al aire que no admite predicciones y hay una nebulosa que nos impide determinar como acabará esto. Lo que nadie discute porque sería autoengañarnos es que secuelas del desastre quedarán, que la remontada será dura y exigirá sacrificios y arrimar el hombre. Y que las huellas de lo padecido nos seguirán traspasando el alma por mucho alivio y esperanza que traigan las vacunas.
Cuando el estado de un país está en las coordenadas expuestas, cuando la moral ciudadana se encuentra entre la impotencia y el desespero la atención prioritaria, política y periodística, se centra en el caso de un presunto artista, delincuente condenado en reiteradas ocasiones, cuyo cometido se reduce a la apología del terrorismo, a la violencia, a la propagación del tiro en la nuca para acabar con el contrario.
Y con muchísimo trabajo por hacer para tratar de levantar un país sumido en el pozo del infortunio llevamos una semana ocupándonos del tipejo en cuestión, de las turbas teledirigidas que han convertido las calles en zonas de espanto, destrozos y robos. Con unas fuerzas policiales no apoyadas e incluso censuradas duramente por sus jefes políticos. Y para rematar la faena del puro disparate que estamos viviendo el presidente del gobierno no está ni se le espera y su vice y adláteres jalean con entusiasmo las acciones de los sembradores del caos urbano mientras cargan contra la policía calificando sus acciones de “desproporcionadas”.
Al hilo de éste relato, que es veraz como la vida misma, un ciudadano de a pie, sensato, reflexivo y amante de la normalidad piensa: Este país está de psiquiatra de urgencia. Y no se equivoca.