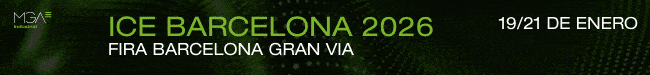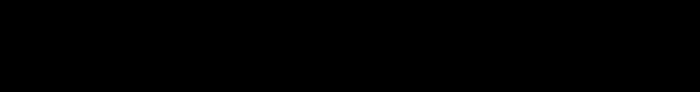Ellas y ellos tienen la lección muy bien aprendida. Salen de casa con la mirada baja, fija en la pantalla del teléfono móvil. No ven ni a derecha ni a izquierda. Sus ojos sólo están listos para la pequeña pantalla y tanto es así que tropiezan con el semáforo, el perrito les pega un tirón y se les escapa y ni se percatan de que un automóvil les pasa rozando. Y se lo pasan en grande mientras caminan: se ríen y enfadan y siguen erre que erre mensaje va y mensaje viene. El mundo de su alrededor les importa un pimiento porque viven ajenos al mismo y no se enteran. Lo que importa, a ellas y ellos, es que el móvil funcione a toda máquina, que intercambie sin cesar chuminadas, gracietas, mentiras o medias verdades pero eso sí, que no pare porque si enmudece se terminó el enganche, la adicción, la llamada que no llega, el silencio. Y eso no es concebible para quienes han hecho del móvil un ejercicio de servidumbre permanente.
Mucha gente es rehén, víctima del móvil, que no deja de ser un instrumento indicado para fomentar la idiocia. Y así recurren a su uso en los momentos y circunstancias más inadecuados: en la cola del supermercado, en la atmósfera recogida del tanatorio, en la clínica del dentista, en la barra del bar, donde los que están cerca tienen que escuchar nimiedades, tonterías que podían ser ahorradas de no existir el vicio del teléfono.
Se habla de las drogas del siglo XXI. ¿ Que me dicen de la movilmanía que idiotiza a miles de ciudadanos ? Eso sí, con aparatitos que son la releche, pura virguería para pirrarse por ellos.