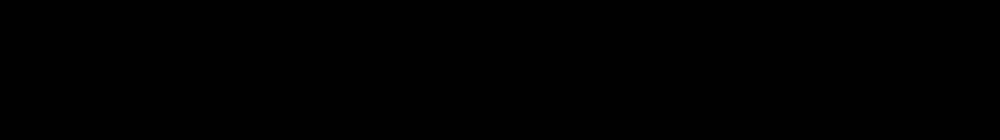Habla el bar. Y lo hace la señora que nada más despuntar el alba se pone delante del fogón y prepara unos bocadillos que son maravilla para el paladar. Y lo hace el marido que tira la caña de cerveza con garbo y cuida con un platito de aceitunas y cacahuetes el almuerzo de cada mañana. Algo que agradece el cliente que no falla, que más que serlo es amigo y confidente. Como son otros que transforman el bar del barrio en lugar de franca convivencia, de tertulia y distracción, de ambiente familiar apto para crear una atmósfera cálida, que arropa sentimientos y atenúa melancolías.
El dueño del bar, y su mujer, no se dan tregua en el trabajo y mantiene el negocio a base de horas, sacrificios y servidumbres. Y la maquinita, la que ya no desprende tanta alegría como antaño y se pasa horas muda, todavía les deja unos euros que sirven para tapar algún que otro descubierto económico o colaborar en el pago de las facturas que asfixian. Son los euros, uno o dos, que llegan a la máquina como entretenimiento de propina después del bocadillo o el carajillo.
Hablo del bar valenciano para pedir que no se le apriete más. Que se le deje respirar un poco, que no se le acabe matando. La máquina que reivindica merece ser respetada por ser un complemento útil, no pernicioso porque el bar tampoco quiere que lo sea, y arraigado en un ambiente doméstico que sin su presencia dejaría un hueco difícil de llenar.