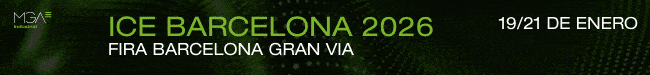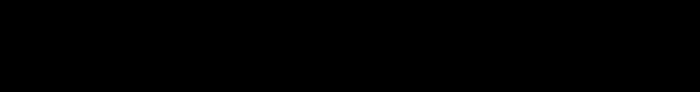Varios salones de Moratalaz, en Madrid, aparecieron con pintadas amenazantes invitándoles a salir del barrio. Poniéndolos sobre aviso: o se largan o se atienen a unas consecuencias presumiblemente violentas. Y rubrican el mensaje con un chulesco: con la clase obrera no se juega.
Esto es lo que sucede cuando se echa gasolina al fuego. Cuando la prensa que hace del escándalo su credo alarma a la opinión pública anunciando la ruina de los barrios por culpa de la proliferación de los salones. Cuando la información carece del mínimo rigor y no se contrasta para convertirse en mentira incendiaria, material propicio para provocar la excitación y actuación de determinados colectivos.
Poco tiempo ha tardado la extrema izquierda, de filiación comunista años veinte y adalid de una causa obrera teñida de rojo intensísimo, de movilizarse para imponer sus tesis democráticas. Que parten del odio y la rabia manifiestamente declarados al juego y desembocan en un talante cerril y violento, partidario de la intimidación, de la bravata, del sentido excluyente para los que no piensan como ellos u osan contradecir los postulados de su ideología.
En éste caso de los salones y respecto al juego en general la extrema izquierda, y parte de la otra más suave que también prodiga sus fobias, se retrata. Y muestra ésa cara real sin máscaras ni disimulos. El rostro que corresponde a unos tipos socialmente resentidos, anclados en unas creencias políticas fracasadas que si pudieran, que no pueden, repetirían con sus presuntos contendientes, las múltiples escabechinas que han protagonizado a lo largo de la historia. Son así de cerriles y violentos.