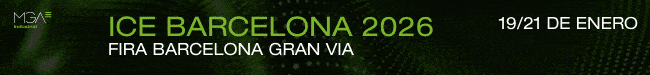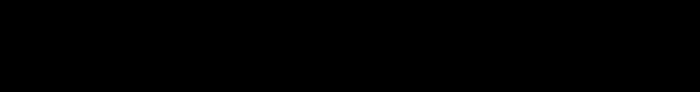El bar del barrio, el bar que cae cerca de la oficina, el bar que te espera al subir de la boca del metro es un poco, y a veces un mucho, la prolongación de la casa, el rincón acogedor que escucha la confidencia, el espacio propicio para fomentar la amistad, el púlpito del debate político y el foro de la discusión futbolera. El bar es calor, café y copa. Y ya no es puro que dejó de echar humo y apuñaló la economía modesta de ésa familia que dedica una doble jornada de trabajo, esfuerzo y sueño al bar.
Y el bar, en su escenario en ocasiones reducido y acogedor, es la melodía de la máquina, el tintineo alborozado de las monedas que caen en cascada y deparan un suspiro de emoción, el minuto de entretenimiento que sirva para despejar, aunque sea por un instante, los malditos fantasmas cotidianos.
La estampa típica del bar queda desnaturalizada sin la presencia de la máquina de juego. Que es complemento y sostén. Música para acompañar al carajillo de la mañana y alegría para la cerveza de la penúltima hora, la que marca la vuelta a casa que es prolongación directa del bar de los íntimos amores.
El drama es que los cierres de bares se suceden. Que muchos de los que quedan han perdido la esencia del bar como reducto social, como ámbito propicio a la relación. Y han adquirido un aire frío e impersonal. Y hasta han prescindido de las máquinas como opción de ocio.
No podemos perderlos. Hay que cuidar al bar de siempre, al de toda la vida, y hay que meterle vitaminas de originalidad a sus máquinas para que continúen por muchos años trasmitiendo ésa música tan identificable que ha servido para hacer grande a la hostelería y al juego. Que nunca, nunca, cese a ésa melodía.