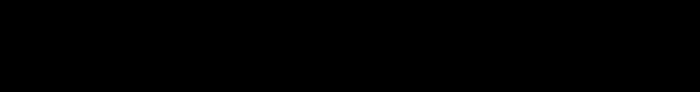El españolito es amante del bar. Del bar del barrio, el de toda la vida. Del que cae cerca de la oficina y es escenario del almuerzo, el carajillo de propina y la cháchara del lunes con los goles de la jornada grabados a fuego en la memoria. El bar es la expansión de un instante entre aromas de café, espumas de cerveza y añoranzas de aquél humo del cigarro que ponía una neblina ligeramente gris en el ambiente del local. El bar es el rincón sagrado de la confidencia, la alegría que explota avivada por el trago de coñac o la palomita de anís y la exuberante tortilla de patata, hecha con mimo casi casero, que tienta al bocado de la parroquia desde su vitrina rodeada de pinchitos.
Los españolitos gustan del bar. Del acodarse en sus mesas de mármol o subirse al taburete de la barra para evadirse un instante de los quebraderos cotidianos o para sumergirse un poco más en sus desfallecimientos, que de todo abunda. Al bar acuden, como a un templo laico, quienes rezan a diario el rosario del almuerzo acompañado del platito de aceitunas y se lamentan por el curro y el sueldo; y los que, en el otro lado de la moneda, exudan alegría por todos sus poros y piden otra ronda para congraciarse con la existencia que les sonríe a media mañana. El bar, el de nuestros padres y después de nuestros hijos, forma parte de nuestro propio escenario de la vida y arroja luz o sombras sobre momentos que hemos protagonizado allí, en aquélla mesa del fondo, estrujando con manos nerviosas la servilleta de papel, tomando el café con leche en la tarde que agoniza y escuchando, sin querer, las confesiones del matrimonio vecino de mesa que publica en voz alta sus problemas.
Y el bar es la persona que te atiende y a quién tuteas porque lleva ni se sabe los años sirviéndote los calamares de los domingos y la copa de fino que aromatiza el aire. La persona que junto a su familia regenta el pequeño negocio desde que despunta el alba hasta que muere la noche y allí, en ése mostrador que procura tener reluciente, sabe escuchar y callar, aguantar y sonreir, dejarse molidas las costillas y sacrificarse docenas de horas para salir adelante a base de cortados y cañas de cerveza.
Y el bar es la maquinita que expande sus musiquillas tintineantes e irradia luz, ilusión y entretenimiento para unos minutos. Entre el penúltimo bocado del pan reventado de embutido con patatas y el primer sorbo del café que remata la faena. La maquinita de las monedas que ha dado energía, fuerza y un plus de vitalidad al bar de siempre, de toda la vida, que se mira con gratitud en el panel de la máquina que alienta al fondo del local.