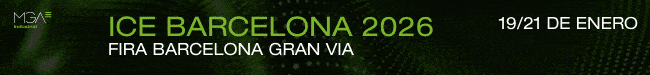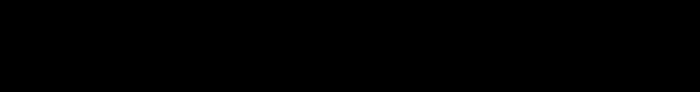Por razones de edad y de ejercer a lo largo de más de medio siglo el oficio de periodista he tratado a numerosas políticos. De variado signo y color. Con algunos de ellos, en tiempos de la transición, entablé amistad y sembré afectos. El inventario personal de ése marco de relaciones se resume en una conclusión: los políticos van a la suya, se fijan unos objetivos y con tal de conseguirlos pasan por encima de cualquier barrera que se oponga a sus fines. Y no sienten el menor empacho en desdecirse de sus palabras, hacer tabla rasa de sus promesas u olvidarse de su sentido de la amistad, que en ocasiones resulta muy endeble.
Por regla general el político se muestra extraordinariamente generoso cuando se trata de prometer. Puedo prometer y prometo. ¿Se acuerdan de la inolvidable frase de Adolfo Suarez? Al final, y tarde como suele suceder casi siempre, la historia le ha rendido el homenaje que merecía por ser uno de los contados políticos que hizo gala de una honestidad digna de la admiración de su pueblo.
El ejemplo de Suarez es una anécdota en un universo político plagado de advenedizos, trileros, mentecatos y buscavidas cuya palabra, si nos atenemos al refrán, vale menos que un duro sevillano. Tipos a los que te acercas y conversas y que te envuelven en su lenguaje de vendedores de crecepelos, de charlatanes de feria que hacen uso y abuso de la palabra para embaucar, adoctrinarte y convertirte en un borreguito más de su obediente rebaño.
La promesa de un político, al menos de la inmensa mayoría de ellos, entre los que figuran algunos que he tenido la oportunidad de tratar muy de cerca, es papel mojado, humo que se disipa con rapidez, señuelo que dura un instante y se desvanece. En su día lo pude comprobar. Y me abrió los ojos un político que se hacía pasar por amigo mío. Amistad que se reduce a la nada si una mínima sombra entorpece la carrera y el sueldo del tipo en cuestión. Y mira que muchos de ellos caminan en medio de oscuras sombras.