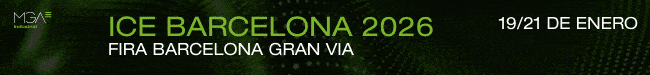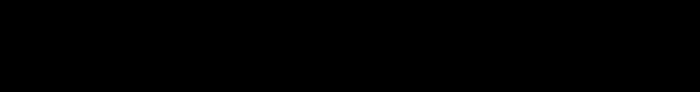Con más frecuencia de lo que sería deseable hacemos mal uso de la palabra amigo. Damos al vocablo una dimensión que en la mayoría de los casos no se ajusta, ni de lejos, al sentido verdadero de la palabra amigo. Que es de afecto personal intenso y desinteresado, que nace y se fortalece con el trato y el tiempo y que en no pocos casos es más gratificante y saludable que el que se desprende de las persones a las que estamos unidas por lazos sanguíneos. Suele decirse que quién tiene un amigo tiene un tesoro pero la realidad se impone y nos deja constancia de que no es fácil que existan alrededor de uno gentes que merezcan el calificativo de amigo en su más plena y verdadera acepción.
En nuestra convivencia cotidiana solemos referirnos a quienes no dejan de ser meros conocidos como amigos. Y lo hacemos con un evidente alarde de frivolidad puesto que el sentido de la amistad y los efectos que de ella se derivan son tan reconfortantes, tan beneficiosos y altruistas que no merecen en modo alguno ser objeto de un tratamiento equivocado.
Lo confieso: a lo largo de mi vida no he sido de los que he contado con muchos amigos. Quizás por culpa de mi propio carácter, de no abrirme en exceso en mi relación con los demás o de no atreverme a compartir sentimientos de afecto que luego resultan decepcionantes. Cuando he interpretado que estaba delante de una amiga o amigo que eran dignos de ése volcar afectos, confidencias, ensueños e ilusiones me he sentido plenamente realizado y feliz.
Lástima que de situaciones de ésta naturaleza guarde unos pocos testimonios que perduran con fuerza en la memoria. Han sido más las interpretaciones de una amistad que nunca fue tal las que no he tenido más remedio que inventariar a lo largo de los años. Creí en amigos que nunca fueron acreedores a la condición de tales. Lecciones que da la vida.