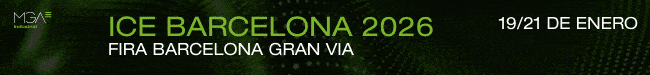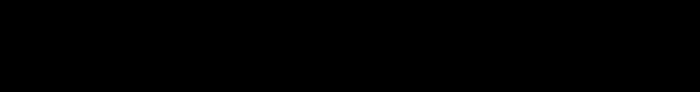En una democracia, donde rigen los códigos inherentes a la economía de libre mercado, el gobierno de turno no puede públicamente atacar a las grandes empresas dando nombres y apellidos. Ni meterse en sus cuentas de resultados, ni emitir juicios de valor sobre la cuantía de sus beneficios. Como tampoco es de recibo que el ejecutivo cuestione la figura del presidente de la patronal así como el salario que percibe en función del cargo que desempeña. Un gobierno democrático no esta en modo alguno facultado para topar el precio de los productos ni para utilizar los servicios de un medio informativo afín para tratar de amedrentar a una empresa imponiéndole sanciones astronómicas.
Cuando éstas situaciones, que entran en el terreno de la irregularidad institucional, se producen es señal de que nos estamos deslizando por una pendiente de claro signo intervencionista que choca de manera frontal con los valores democráticos que distinguen y diferencian a los regímenes que funcionan con las puertas de la libertad totalmente abiertas.
Al producirse iniciativas gubernativas como las descritas al inicio de éste artículo no resulta nada extraño que los empresarios no disimulen su grado de inquietud y se pongan en guardia. Porque la seguridad jurídica, pieza clave para el normal desarrollo de la economía, la empresa y el trabajo, se pone en juego y entonces comienzan a aflorar las incertidumbres que acaban ahuyentando al dinero y frenando la inversión al tiempo que se disipa la creación de empleo.
No es extraño que el empresariado en general se muestre inquieto, desazonado frente a comportamientos políticos que no invitan a la confianza, que generan recelo y confusión y sirven para desactivar iniciativas. Si el empresario mira con temor a los que mandan la economía del país empieza a tener un problema. Y no pequeño.